El cantar de Martín de Azahar es el relato épico escrito por Sara Rodríguez Alonso
El cantar de Martín de Azahar
Un correo, al galope, surcaba las praderas castellanas acompañado de la primera helada del invierno. Regresaba de un camino de varios días, orgulloso, pues no solo había completado su enmienda, sino que había encontrado algo de posible interés para su señor, el altísimo monarca. Su descubrimiento podría bien cubrirlo de oro o llevarlo a la hoguera, siendo verdaderamente más probable la segunda opción. Así todo, creyó que merecía la pena correr el riesgo.
Tan solo unas semanas después, ropajes cálidos sentábanse desde hacía rato a lo largo y ancho de la mesa. A un lado, el crepitar de las llamas, que rellenaba hasta el más pequeño rincón del gran salón, y al otro, un gran tapiz, representación de la casa que reinaba en aquel momento. Pese a lo grandioso del castillo y la comodidad del calor del interior, ni una sola sonrisa podíase ver, por el contrario, en cada silla, con su correspondiente séquito detrás, encontrábase un semblante más serio que el anterior.
Mirábanse unos a otros los más prestigiosos nobles y clérigos del reino. Altos, bajos, gordos, delgados, fuertes, guapos, feos, rubios, morenos, intentando, sin excepción, darse esos aires de importancia correspondientes a cualquiera de aquellos miembros del grupo privilegiado, mas, por primera vez en siglos, ninguno osaba pronunciar palabra.
Centrado en la mesa, tras haber pasado ya por manos y ojos de todos, se encontraba el motivo de aquella extraordinaria reunión: un pergamino amarillento y en parte roído por las ratas pues había pasado varias décadas oculto tras unos pesados manuscritos bíblicos en un monasterio que estaba, años ha, desierto y cayéndose a pedazos.
Podíase leer un cantar heroico, uno un poco distinto a cualquier otro que hubiese sido cantado hasta entonces por juglar alguno. ¿Por qué iba un monje a molestarse en pasar a tinta algo tan vulgar como aquellas palabras recitadas en vaya Dios a saber qué aldea? ¿Por qué no hablaba aquel texto del Cid, sino de otro guerrero?
Este tipo de preguntas eran las que se hacían los miembros del comité reunido aquella tarde, incapaces de analizar lo escrito, incapaces de entender por qué era tremendamente importante, tanto para aquel monje que decidió escribirlo, como para el pueblo y ellos mismos.
Era la historia de un pueblerino que, como muchos más habían hecho, tras varios años de malas cosechas, tuvo que refugiarse en las batallas, presa del hambre y de un secreto que, de saberse, costaríale la vida.
Por muy poco caballeroso que sonase el nombre, llamábase el protagonista Martín, un joven de diecisiete años, con el cabello del más puro oro, tez pálida pese a las largas horas de sol que sufrió recogiendo trigo y con los ojos más azules que hubiesen mirado Castilla. Con buen corazón, generoso con todo el que se cruzase en su camino, dulce, piadoso y, para rematar, con un don para algo tan bien pagado como es la panadería. Pretendido por muchas y sin embargo, aún por casar.
Incompleto, el pergamino reflejaba tan solo un fragmento de su vida: sus días antes de la guerra y una sola de sus muchas hazañas, concretamente la última.
Habiendo ya resumido lo primero, centrémonos pues en lo importante, la última de sus batallas:
Martín, por aquel entonces ya un tirador conocido entre las tropas, colocábase en primera línea del escuadrón de arqueros que, agazapados tras unos arbustos en lo alto de una suave colina, esperaban al sonido del cuerno para comenzar a disparar.
En tensión, armados con poco más que una fina cota de malla y un puñal corto por si el infortunio quería que algún enemigo traspasase las líneas de infantería. Con una mano en el arco y la otra en la primera flecha, sin cargar aún, en un silencio tan profundo que prácticamente podíanse oír los latidos del corazón de cada uno de ellos.
El viento comenzó a soplar en su contra, dándoles una pequeña desventaja que no les preocupó mucho pues, si una vez más el sino estaba de su parte, podrían compensar con la altura del terreno.
Uno de los soldados alzose, pues en cuclillas no podían ver el campo de batalla y Martín diose la vuelta para mirarle, frunciendo el ceño. Cierto es que el cuerno tardaba más en sonar de lo habitual pero las órdenes eran de esperar y debían obedecer, bien sabía el señor qué hacer.
Eso quiso creer nuestro héroe, mas esta vez no era así.
Palideció su compañero y marchose corriendo lo más rápido y lejos que pudo, rompiendo la formación sin importarle lo más mínimo, haciendo que algunos más imitasen su comportamiento, viendo así, uno tras otro, lo que quedaba de las tropas aliadas. O, mejor dicho, lo que no quedaba de ellas.
En una derrota aplastante cascos, armaduras, caballos y escudos acabaron desperdigados por el suelo, aplastados, apilados e incluso rotos en algunos casos. Completamente teñido de rojo ya ni el metal era capaz de relucir. Por vez primera desde que Martín habíase alistado, no quedaba rastro de aquel imponente y grandioso ejército. Al fondo, clavado en uno de los cadáveres, como si aquel hombre hubiese muerto empalado, ardía el estandarte con la aún reconocible bandera de Castilla.
Quedose quieto, sabiendo que correr sería inútil, pues ya se oían los cascos de los caballos enemigos subiendo el cerro y mejor morir luchando hasta el último aliento que huir y perecer sin honor.
Y así fue, mantúvose en pie, disparando flechas el mayor tiempo posible, llevándose consigo a media docena de soldados y dejando sin caballo a otros tantos. Mas como es evidente, eran demasiados para uno solo, resultando al final en una muerte rápida, con una certera estocada que partió sin problemas la cota de malla que protegía su garganta, apuñalándole, pero manteniendo la cabeza en su lugar.
Por un segundo, notó el sabor de la espada en su boca, acompañado de un murmullo, como el silbido del viento en lo más profundo de sus oídos. Cayó al suelo de rodillas, sintiendo la acumulación de sangre en sus pulmones impidiéndole respirar, ahogándole.
Reaccionó a tiempo de tener un último pensamiento, con la imagen de a quien iba dedicado grabada a fuego en sus ojos moribundos: «Te quiero». Y de golpe, nada más que una oscuridad abrumante.
Con ese territorio ya perdido, nadie más que la naturaleza fue capaz de recoger aquel cuerpo.
No tardó la noticia en llegar al monasterio de la orden cisterciense de León, por carta, para que, al igual que en el resto de Castilla, rezasen por las almas cristianas caídas en la batalla.
Recibió al mensajero un joven monje, de nombre Durán, cabello azabache y unos ojos verde enebro, aún no perjudicados por las largas horas escribiendo y copiando a la luz de las velas, que no tardaron en inundarse de lágrimas. Bien sabía él que Martín formaba parte de aquellas tropas y que “sin supervivientes” no era ninguna exageración.
Agradecióle al mensajero, como era habitual, con algo de pan, para después cerrar la verja que separaba el monasterio del camino. Acto seguido, con las manos temblorosas, apresurose en darle la noticia al abad y pedir permiso de retirarse a su celda, con la excusa de comenzar el rezo solicitado en la carta.
Los pasillos, tan estrechos y fríos como de costumbre, hacíansele esta vez eternos, dándole punzadas en los huesos, helándole la sangre. Cada paso resonaba en su cabeza como un grito lejano, de dolor, rebotando en sus orejas, nariz y boca, queriendo salir pero que, al no permitírselo, ahogábale.
Cuando por fin llegó, la corriente silbaba a su alrededor, acallando un poco el dolor de oídos, pero empeorando la acumulación del llanto en la boca de su estómago. Abrir aquella puerta de madera, carcomida ya por los bichos, pareciole la peor de las torturas, no tenía fuerza más que la necesaria para mantenerse en pie.
Cayó de rodillas al pie de la cama, al igual que Martín en el campo de batalla, suplicando, a quien quisiese oírle, que cambiase su alma por la de él.
Al fondo, pero cerca, los murmullos de la misa de la mañana, rezos, cantos, palabras que para él habían repentinamente perdido todo el sentido, ¿de qué servía todo aquello si Dios no había escuchado sus ruegos? ¿De qué servían sus súplicas si Dios no había protegido a Martín?
Fue ahí, justo ahí, con los puños apretados, las rodillas hincadas en el suelo, frías, ya doloridas, la cabeza baja y las lágrimas rodando por sus mejillas hasta su barbilla y de su barbilla al suelo cuando perdió la fé.
Renunció a toda promesa de vida eterna que pudiesen haberle hecho, a todas las creencias, supersticiones y lecciones que sabía desde niño. Prometió, con el corazón en un puño y el alma plagada de dolor, que Martín podría estar muerto, pero su historia no lo terminaría aquel día. Juró que haría que lo recordasen, que todo el reino conocería su nombre, que no habría muerto para ser olvidado como un soldado más, porque, al menos para Durán, no lo era.
Grandes fueron los esfuerzos de destruir la obra, llegando a quemar aquel monasterio abandonado, según el clero “para asegurar la palabra del Señor”. Mas Durán no era ningún tonto.
Tras comprobar que sus pérdidas de vista eran ya pronunciadas, abandonó ese lugar al que por muchos años había llamado hogar, para dedicar el tiempo que le quedaba de vida para buscar distintos lugares en los que esconder cada una de sus copias, siendo la copia incompleta enterrada con él, oculta bajo los harapos que vestía el día de su muerte.
Así fue como, muchos siglos más tarde, reuníase una asamblea, del mismo modo que los que intentaron borrar a Martín de la historia, sin muchas diferencias a parte de la tecnología que disponían y, quizá algunos, menos odio acumulado en el alma.
Un par pusieron en cuestión la veracidad de aquellos escritos, seguramente no porque lo creyesen, sino porque no querían que fuese cierto. Tachaban de imposible aquella osadía por parte de un monje, declarando que era una falsificación, por mucho que las pruebas que se habían realizado en varios laboratorios dijesen lo contrario.
La mayoría, sin embargo, quedaron maravillados con aquel relato, y comentaban, con las lágrimas asomando, que aún nos quedaba mucho que aprender de aquel héroe, sin apellido de nacimiento, pero al que habían decidido bautizar como Martín de Azahar, por la pureza, la sencillez, y la bondad que representan esas flores.
Y cantaban las últimas líneas:
y que todos conozcan a alguien como él, deseo.
Alguien sin prejuicios, con tanta bondad como sonrisa, que atento sea.
Alguien que sepa ver más allá de una frontera, un color o una bandera.
Que pelee por sobrevivir y no por gusto.
Que defienda, y defienda lo justo.


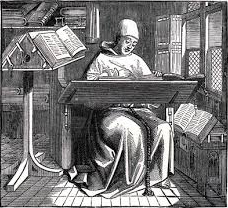
No hay comentarios:
Publicar un comentario